Rumbo a la COP11: de la precaución a la negación, hasta el veto al diálogo. Cómo el Convenio Marco para el Control del Tabaco se volvió impermeable a la ciencia, la realidad y la complejidad.
El contexto
Desde que los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado surgieron como alternativas tecnológicas en la última década, la Conferencia de las Partes (COP) del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) ha dejado de ser un foro técnico. Se ha convertido en el epicentro de un enfrentamiento ideológico: un campo minado donde los debates se desarrollan bajo la sombra de decisiones ya tomadas.
De un lado, están las voces distantes y a menudo silenciadas de investigadores, médicos y defensores de los consumidores que ven en estos dispositivos una oportunidad tangible para reducir los daños asociados al tabaquismo, especialmente para los más de mil millones de fumadores en el mundo que, debido a barreras estructurales o comportamientos profundamente arraigados, no dejarán de fumar solo mediante la abstinencia.
Del otro lado, hay una arquitectura normativa forjada a lo largo de décadas de lucha adversarial contra la industria tabacalera, que se ha vuelto cada vez más estridente —hostil no solo hacia la industria, sino hacia cualquier forma de innovación que siquiera evoque su silueta—. Incluso cuando los posibles beneficios para la salud pública están respaldados por datos revisados por pares y resultados positivos de países como Reino Unido, Japón, Suecia o Nueva Zelanda, la postura de la COP se mantiene inflexible, aparentemente indiferente.
Es esencial aclararlo: la COP no es propiamente la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino un órgano político compuesto por los 183 países signatarios del Convenio Marco. La OMS actúa como secretaria de la Convención —ofreciendo ambiente, asesoría técnica y revisiones de evidencia—, pero son los Estados miembros, mediante consenso o votación, quienes definen las líneas políticas.
Además de las delegaciones nacionales, la COP admite a un grupo selecto de observadores: representantes de organizaciones de la sociedad civil y, notablemente, lobbies institucionales como la Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK), cuya presencia moldea los contornos discursivos y normativos de la Convención. Estos actores, aunque oficialmente externos, ejercen con frecuencia influencia sobre la forma en que se enmarcan el riesgo, la legitimidad y el debate aceptable. Y, cada vez más, esas líneas reflejan no solo precaución, sino resistencia —una resistencia que se endurece al enfrentarse con alternativas ajenas a la ortodoxia dominante—.
Así que la pregunta que flota, suspendida e irresuelta, es desconcertantemente simple:
¿Por qué, ante una evidencia empírica creciente y la persistencia de enfermedad y muerte, la COP nunca ha considerado —ni siquiera como hipótesis— un camino más pragmático, orientado a la reducción de daños?
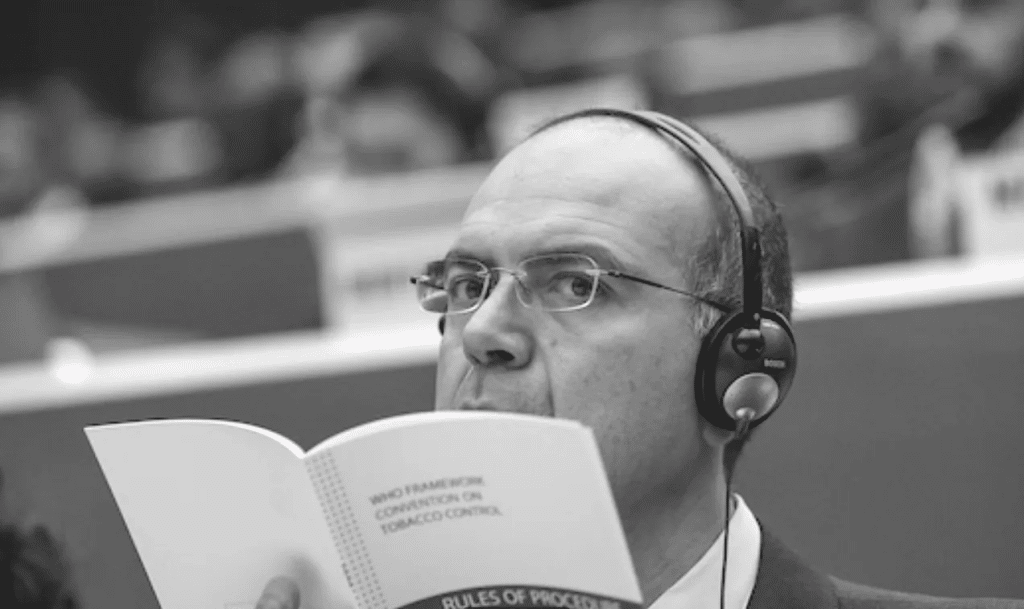
El asedio del Convenio: cómo la COP y el CMCT cerraron la puerta a la reducción de daños
Durante casi dos décadas, en los pasillos austeros y casi asépticos de las Conferencias de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco, se cristalizó una postura que rechazó más de lo que acogió, que excluyó más de lo que integró.
Lo que emergió —bajo el legítimo pero cada vez más rígido pretexto de blindar las políticas públicas frente a los intereses de la industria tabacalera— fue una arquitectura de la desconfianza: una especie de fortaleza regulatoria donde todo lo nuevo es, por definición, sospechoso.
Dentro de esos muros, la reducción de daños dejó de ser una estrategia de salud pública y se convirtió, a ojos del Convenio, en una alegoría del enemigo.
Lo que comenzó como un intento justificado de regular a una industria con un largo historial de tácticas insidiosas, se fue endureciendo en una doctrina impermeable a la ambivalencia, resistente al matiz, hostil a la complejidad.
En este nuevo marco, la reducción de riesgos —lejos de ser acogida como un paradigma emergente en salud pública— fue denunciada como un disfraz estratégico: un caballo de Troya por el cual el Gran Tabaco (el Mal) podría reingresar por los flancos de la (Santa) política sanitaria.
A partir de aquí, la trayectoria se vuelve reveladora. En las primeras sesiones de la Conferencia de las Partes, entre 2006 y 2010, los llamados “nuevos productos” fueron abordados con una mezcla de curiosidad técnica y desapego cauteloso, como quien examina lo desconocido, pero aún no lo condena.
La COP4, celebrada en mi vecina Punta del Este en 2010, no legisló ni prohibió ni declaró: simplemente solicitó informes sobre experiencias nacionales de regulación de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN) y productos de tabaco no combustibles. No hubo prisa por juzgar ni apuro prohibicionista.
Pero en 2014, durante la COP6 en Moscú, comenzó a tomar forma un giro. Por primera vez, el informe de la OMS mencionó la necesidad de “minimizar los riesgos potenciales” asociados a los SEAN —una formulación que, aunque cauta, rozaba —casi por accidente— el vocabulario de la reducción de daños.
Era como si el propio lenguaje científico vacilara, atrapado entre la evidencia y el temor institucional, susurrando el nombre de un paradigma que no se atrevía a pronunciar.
COP6 (Moscú, 2014)
La COP6 marcó el punto de partida institucional de la respuesta formal del Convenio Marco para el Control del Tabaco a los sistemas electrónicos de administración de nicotina. Aunque reconocía la heterogeneidad de los enfoques nacionales —desde prohibiciones absolutas hasta su regulación como medicamentos o productos de consumo—, la decisión CMCT/COP6(9) ya establecía, con claridad burocrática, los cuatro pilares normativos que guiarían las deliberaciones futuras:
- Prevenir la iniciación entre no fumadores y jóvenes;
- Minimizar los riesgos para usuarios y terceros;
- Suprimir afirmaciones de beneficios no fundamentadas;
- Blindar las políticas públicas frente a los intereses comerciales de la industria.
Fue, al mismo tiempo, un plano de precaución y un perímetro de contención. El vocabulario de la duda comenzaba a fosilizarse en doctrina.
Pero esa ventana de ambigüedad resultó efímera, casi un resbalón burocrático rápidamente corregido. A partir de la COP7, celebrada en 2016 en Delhi, la narrativa dominante abandonó incluso la ilusión del matiz. La sola noción de “reducción de daños” dejó de ser tolerada como una proposición científica y pasó a ser reinterpretada como una trampa retórica, un señuelo discursivo desplegado por la industria.
La ruptura fue explícita. En el informe oficial, la nueva postura se proclamó sin ambages: “Cualquier reducción en la capacidad de generar adicción […] de ningún modo sugiere un menor riesgo para la salud humana”.
Fue el nacimiento de una nueva ortodoxia, no regulatoria, sino retórica.
Lo que podría haber marcado el inicio de un análisis matizado y diferenciado del riesgo —como desde hace tiempo lo hace la salud pública con jeringas estériles, metadona o preservativos— fue rápidamente sustituido por una lógica binaria y moralizante: abstinencia total o complicidad tácita.
En este nuevo marco, el mero hecho de considerar la posibilidad de alternativas menos nocivas era suficiente para despertar sospechas. La complejidad cedió ante la convicción; una doctrina de la intención desplazó al pragmatismo sanitario.
COP7 (Delhi, 2016)
Con la decisión CMCT/COP7(9), la Conferencia intensificó su postura restrictiva, recomendando que los países evaluaran la prohibición o una regulación estricta de los sistemas electrónicos de administración de nicotina (ENDS en inglés) y de los sistemas electrónicos sin nicotina (ENNDS). Esta recomendación se emitió incluso en un contexto aún caracterizado por evidencia científica limitada, fragmentada e inconclusa.
Se reiteró el llamado a desarrollar métodos de laboratorio para medir las emisiones, pero el centro de gravedad se había desplazado de forma decisiva: el foco pasó a ser la contención del mercado y el fortalecimiento de una narrativa centrada en el riesgo, con poca —o ninguna— consideración al potencial de reducción de daños.
Dentro de esta nueva lógica, la ciencia dejó de funcionar como un espacio para explorar alternativas y pasó a operar como una herramienta para sancionar el veto.
La COP8, celebrada en 2018 en Ginebra, consolidó lo que ya comenzaba a perfilarse como una forma de clausura epistemológica. Fue durante esta sesión que los productos de tabaco calentado (HTP sus siglas en inglés) fueron reconocidos oficialmente como productos de tabaco stricto sensu y sus emisiones —a pesar de generarse por calentamiento y no por combustión— fueron clasificadas como “humo de tabaco”.
La decisión, lejos de ser una mera sutileza semántica, tuvo consecuencias regulatorias directas y profundas. Al redefinir qué se entiende por “humo”, la COP abrió la vía para aplicar a los HTP (y a los SEAN) el mismo marco legal que se aplica a los cigarrillos combustibles.
No fue una clasificación técnica, fue una decisión política sobre cómo nombrar el riesgo. (El tabaco calentado produce un aerosol a temperaturas más bajas, química y físicamente distinto del humo del cigarrillo. Este proceso implica destilación, evaporación y pirólisis de baja energía de los componentes del tabaco en forma de aerosol).
El lenguaje, en ese punto, dejó de describir y comenzó a gobernar.
El vocabulario institucional se convirtió en un instrumento de poder regulatorio.
La taxonomía se volvió política.
Al reclasificar los aerosoles generados por los HTP como “humo de tabaco”, la COP hizo más que reinterpretar una emisión o una distinción científica: anuló de hecho la relevancia epistemológica y sanitaria de la diferenciación de riesgos.
Con una sola maniobra terminológica, equiparó fenómenos que, tanto en su composición química como en su perfil epidemiológico, siguen siendo fundamentalmente distintos.
No fue una clarificación. Fue un veto preventivo. Un cerrojo discursivo.
COP8 (Ginebra, 2018)
Fue durante esta sesión que los productos de tabaco calentado ascendieron de forma decisiva al centro de la preocupación regulatoria. Las decisiones COP8(21) y COP8(22) no solo codificaron formalmente a los HTP como productos de tabaco stricto sensu, sino que advirtieron sobre su creciente promoción como “alternativas limpias”, una promesa que, según la COP, seguía careciendo de evidencia concluyente.
Se encargaron informes exhaustivos sobre toxicidad, atractivo, potencial para cesación y su impacto en las políticas. Pero incluso este gesto técnico —el llamado a reunir más datos— ya llevaba la huella del escepticismo estructural: el subtexto sugería que ninguna cantidad de evidencia sería jamás suficiente.
Quizás el documento más emblemático, sin embargo, emergió en la COP9, en 2021, cuando el CMCT/OMS declaró que los productos de tabaco calentado habían sido introducidos con “afirmaciones no comprobadas de ‘reducción de daño’” y, de inmediato, reafirmó con énfasis que “[una] menor exposición no significa necesariamente menor daño”.
La formulación, aunque técnicamente precisa, operaba como algo más que una advertencia científica: se transformó en una afirmación doctrinal. Era el lenguaje del veto revestido de prudencia. El reconocimiento de que “menos” no es lo mismo que “nada” se utilizaba ahora para sugerir que “menos” tampoco es lo suficientemente distinto.
El lenguaje, que antes vacilaba, hablaba ahora con certeza. La conversión total de la retórica institucional en dogma.
Es en este punto donde el discurso oficial deja de operar como precaución científica y comienza a adoptar los contornos del dogma. Al deslegitimar la distinción fundamental entre combustión y calentamiento, entre humo y vapor, la COP no solo descartaba un hecho físico-químico: estaba borrando la experiencia de países como Reino Unido, Suecia o Japón, donde la sustitución del cigarrillo por alternativas de menor riesgo ha producido beneficios epidemiológicos concretos y medibles.
No importa cuánto se acumule la evidencia, esta choca contra un muro de sordera institucional: lo que contradice la narrativa dominante simplemente no tiene permiso para pasar.
En esta fase, la retórica de la COP deja de ser meramente restrictiva: se vuelve impermeable, hermética, indiferente al mundo empírico.
COP9 (Ginebra, 2021)
Los documentos de 2021 marcan un punto de inflexión particularmente revelador. En respuesta a la decisión COP8(22), la COP9 respaldó los informes de la OMS que rechazaban categóricamente el uso de los productos de tabaco calentado (HTP) como estrategia de cesación. Los argumentos centrales no variaron: la ausencia de evidencia concluyente sobre reducción de riesgos, la persistencia del uso dual y el temor a una posible renormalización del tabaco.
De este diagnóstico surgió un conjunto de recomendaciones firmes:
- Tratar los HTP como equivalentes a los cigarrillos combustibles en materia de impuestos, advertencias sanitarias, prohibiciones de comercialización y aplicación de legislación sobre espacios libres de humo.
- Clasificar los aerosoles de los HTP como “humo de tabaco”, incluso en ausencia de combustión, basándose en la presencia de aldehídos y subproductos de la pirólisis —una equivalencia química que ignora el contexto, los niveles de exposición y los modos de uso—.
- Excluir los HTP de toda estrategia de reducción de daños en el marco del Artículo 14 del Convenio, deslegitimando por anticipado su uso como alternativas de menor riesgo.
Lo que se institucionalizó aquí no fue la precaución, sino la negación preventiva: una prohibición de la posibilidad antes incluso de la investigación.
Más que una disputa técnica, lo que se despliega es una colisión entre mundos posibles. El paradigma de reducción de daños —consagrado en políticas públicas sobre drogas, VIH y salud mental— se basa en un reconocimiento elemental: que las personas, especialmente las más vulnerables, no siempre podrán ni querrán abstenerse por completo.
Ofrecer alternativas más seguras no es condescendencia: es un acto radical de cuidado.
Y es precisamente aquí donde la COP/CMCT, en un giro tan inquietante como irónico, empieza a alejarse de su propio preámbulo, aquel que llama a promover “medidas eficaces basadas en pruebas científicas para reducir el consumo de tabaco y la exposición al humo”.
Cuando la ortodoxia ignora la experiencia, ya no habla el lenguaje de la ciencia, sino el de la fe regulatoria.
En la práctica, la COP ha optado no solo por ignorar, sino por suprimir cualquier política pública que se atreva a tratar con tales matices.
En la COP10 (2023/2024), bajo el manto retórico de la “protección de la juventud”, se reiteró que los nuevos productos deben regularse con el mismo rigor que los cigarrillos convencionales y que el objetivo debe seguir siendo la abstinencia total, incluso si eso implica abandonar a millones de fumadores adultos a su suerte, sin acceso a alternativas viables y de menor riesgo.
En esta formulación, semejante celo parece reservado solo para cuerpos ideales. Los reales —complejos, frágiles, contradictorios— quedan fuera de la ecuación, incluso cuando hay evidencia empírica de que otro enfoque no solo es posible, sino que ya está en marcha.
En el Reino Unido, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos están integrados oficialmente en la estrategia de cesación del Servicio Nacional de Salud. En Suecia, el uso generalizado del snus ha contribuido a la tasa más baja de cáncer de pulmón en Europa.
Lejos de ser excepciones, estos casos no son tratados por la COP como señales de política, sino como aberraciones, cuando, en realidad, podrían ser evidencia de que otro camino en salud pública es viable y, además, ya está trazado.
La Declaración de Panamá (COP10, 2023/2024): blindaje ideológico y ¿una puerta cerrada?
La declaración final de la COP10 profundiza el patrón de antagonismo sistemático hacia cualquier producto emergente de nicotina, reiterando —sin matices ni distinciones empíricas— el riesgo colectivo atribuido a todas las nuevas alternativas.
Bajo el pretexto de proteger la salud pública, el texto reafirma el uso del marco de los derechos humanos como escudo normativo para lo que, en esencia, son políticas prohibicionistas —una paradoja tan inquietante como reveladora—.
Al rechazar explícitamente toda posibilidad de convivencia regulada con sistemas alternativos de administración de nicotina, la COP no solo cierra la puerta al debate, sino que impide que la realidad misma cruce el umbral.
La arquitectura del dogma institucional
El enfoque de la COP en las últimas cuatro conferencias revela algo más que cautela: señala la consolidación de un patrón estructural de rechazo. Una negativa sistemática a toda alternativa al cigarrillo que no implique abstinencia total de nicotina, como si la única vía legítima de protección fuera la negación absoluta.
Esta postura se sostiene sobre tres pilares centrales:
1. Confusión conceptual entre industria e innovación:
Al rechazar automáticamente cualquier producto semánticamente asociado con la industria tabacalera, la COP ignora experiencias internacionales donde la regulación estricta y la supervisión crítica conviven con estrategias de reducción de daños que, en la práctica, salvan vidas.
2. Negación de la escala de riesgos:
A pesar de múltiples estudios que muestran que productos como el snus, los SEAN (ENDS) y los HTP implican riesgos significativamente menores para la salud que los cigarrillos combustibles, el CMCT continúa tratándolos como equivalentes, una equiparación que contradice tanto la evidencia científica como el sentido común.
3. Hostilidad hacia la agencia del usuario:
Los adultos que han logrado hacer la transición hacia alternativas de menor riesgo están ausentes del discurso oficial. Sus voces son silenciadas bajo una narrativa de “protección” que, en la práctica, ignora la autonomía, el pragmatismo y el derecho ético a elegir.
Y luego está la dimensión epistemológica —quizás la más inquietante de todas—. La COP señala, con razón, que gran parte de la investigación que respalda la reducción de daños cuenta con financiamiento de la industria tabacalera. Eso, en parte, es cierto.
Pero lo que no se dice es que ese desequilibrio no se debe solo a la proximidad industrial, sino a la ausencia deliberada de alternativas: un desierto de financiamiento público y la exclusión sistemática de voces científicas independientes dentro de los propios espacios del CMCT. El resultado es un bucle de retroalimentación que reproduce justamente la asimetría que pretende denunciar.
Al prohibir la disidencia, la COP no protege la ciencia: la aísla, la empobrece y la convierte en un circuito cerrado de confirmación.
Al excluir a actores clave —incluidas organizaciones de consumidores, periodistas y funcionarios públicos— del estatus de observadores, la COP no solo restringe el acceso: suprime la contradicción.
Y al hacerlo, abdica de la ciencia como espacio de confrontación epistemológica, refugiándose en cambio en una lógica de validación interna, un comité de confirmación que decide antes de escuchar.
Sí, aunque mis fuentes puedan discrepar, el CMCT funciona como una estructura ajena al principio dialógico de la ciencia, operando más bien como un sistema autorreferencial de validación.
Pero quizá la consecuencia más trágica sea esta: tal postura no neutraliza a la industria. Simplemente le ofrece, en bandeja de plata, los canales no regulados de comunicación con los usuarios, quienes entonces dejan de ser ciudadanos para convertirse en consumidores.
La COP dice defender la ciencia y proteger a la juventud. Pero su negativa sistemática a considerar la reducción de daños como una estrategia legítima de salud pública termina —irónicamente— perpetuando justamente lo que intenta eliminar: la combustión.
Al convertir el riesgo en una categoría indivisible e indiferenciada, borra los matices que podrían salvar vidas —no en un futuro idealizado, sino ahora, entre los cuerpos que todavía respiran—.
Es urgente un nuevo contrato epistemológico
Si la misión del Convenio Marco para el Control del Tabaco y la Organización Mundial de la Salud (OMS) es, efectivamente, reducir las muertes y enfermedades causadas por el tabaquismo, entonces la obstrucción sistemática de alternativas de menor riesgo no es simplemente un error técnico: es un fracaso ético.
La ciencia de la reducción de daños, ya consolidada en otros ámbitos de la salud pública —como el uso de jeringas estériles para prevenir el VIH o la sustitución de opioides con metadona— no puede seguir siendo marginada por posturas ideológicas disfrazadas de prudencia. Proteger la salud pública no consiste en negar la realidad, sino en enfrentarla con herramientas que combinen rigor regulatorio, claridad ética y una fidelidad radical a la evidencia científica —incluso cuando esa evidencia desafíe nuestras suposiciones y, junto con ellas, nuestras convicciones.
El reto de la próxima década, entonces, será pasar de la negación a la integración regulada de productos de nicotina de menor riesgo mediante políticas públicas que abandonen la búsqueda de ideales abstractos y, más bien, respondan a las necesidades urgentes, tangibles, corporales de poblaciones reales.
Porque son ellas —con sus cuerpos imperfectos, sus hábitos persistentes y sus deseos contradictorios— quienes siguen expuestas a riesgos evitables. Y es para ellas —no para un principio ni para una postura— que debe existir la política de salud pública.
El consumo de tabaco sigue matando a más de 8 millones de personas cada año en el mundo. Ningún otro comportamiento prevenible causa semejante devastación y, sin embargo, seguimos tratando esas muertes como residuo estadístico.
Frente a esto, la pregunta que la COP evita —pero que cada vez más fumadores, médicos e investigadores comienzan a formular— resulta desarmadoramente simple:
¿Y si no se trata de derrotar a la industria, sino de proteger a quienes fuman?
Mientras el silencio siga siendo la respuesta, la combustión seguirá reinando.
La próxima Conferencia de las Partes (COP11), se celebrará del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Ginebra.
Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.


