Cuando la precisión contraataca, es posible ir en contra de la maquinaria de la ciencia impulsada por la ansiedad de tener impacto, como lo hicieron Sussman, Gómez-Ruiz y Farsalinos.
Antes de poder desmontarla, una falsedad científica debe primero parecer sólida. Debe hablar el lenguaje de los gráficos, vestir la bata blanca de la autoridad y circular con un pasaporte sellado por revistas indexadas.
Así fue como un estudio publicado en el International Journal of Environmental Research and Public Health buscó alcanzar estatus de alerta global: los vapores de los cigarrillos electrónicos desechables contendrían niveles de benceno, tolueno y xileno tan elevados que superarían —por un amplio margen— tanto los umbrales de seguridad ocupacional como los niveles presentes en el humo del cigarrillo tradicional. Sonaba grave. Parecía irrefutable.
Pero no lo era. Bajo la armadura técnica se escondían errores elementales de conversión, escalas de exposición inconmensurables y comparaciones tan distorsionadas como alarmistas. Lo que se presentaba como ciencia era una estructura construida sobre premisas inestables, donde el rigor cedía al apuro y la duda era desplazada por la certeza retórica.
Tres científicos —dos mexicanos y un griego— examinaron los datos con la paciencia de quienes entienden que la ciencia exige tiempo y esfuerzo. Desmontaron el estudio pieza por pieza, exponiendo no solo el colapso de un artículo, sino una falla estructural más profunda: un sistema editorial dispuesto a validar casi cualquier cosa, siempre que venga envuelta en urgencia y disfrazada de buenas intenciones.

En octubre de 2024, la revista International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) publicó un estudio de Svarch-Pérez y colaboradores que analizaba veinte dispositivos de cigarrillos electrónicos desechables recolectados en la Ciudad de México.
El artículo, con un título técnico y ambicioso —“Methods for a Non-Targeted Qualitative Analysis and Quantification of Benzene, Toluene, and Xylenes by Gas Chromatography-Mass Spectrometry of E-Liquids and Aerosols in Commercially Available Electronic Cigarettes in Mexico”— concluía que las concentraciones de benceno, tolueno y xileno (conocidos colectivamente como BTX) en los líquidos y aerosoles examinados superaban ampliamente tanto los límites de exposición ocupacional establecidos por Cal/OSHA como los niveles típicamente encontrados en el humo del cigarrillo convencional.
La propuesta inicial —cuantificar hidrocarburos aromáticos volátiles en productos de consumo ampliamente disponibles— parecía una contribución legítima a la toxicología ambiental.
Sin embargo, al ser sometido al escrutinio de tres expertos independientes —el físico-químico Roberto A. Sussman del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, el químico analítico Humberto Gómez-Ruiz de la misma universidad y el cardiólogo e investigador Konstantinos Farsalinos, de la Universidad de Patras y la Universidad de Ática Occidental— el fundamento científico del estudio se vino abajo.
Su análisis reveló no solo interpretaciones polémicas, sino también errores fundamentales: una conversión defectuosa de unidades de exposición, comparaciones inválidas entre escalas incompatibles y omisiones metodológicas que no resistirían ni una revisión por pares básica. No se trataba de descuidos menores, sino de fallas que comprometen la validez científica del artículo.
Lo que pudo haber sido una advertencia legítima en materia de salud pública se convirtió, en cambio, en una lección de precaución: una demostración de cómo la retórica científica, cuando se desprende del rigor técnico, puede circular con rapidez por sistemas editoriales ansiosos de impacto. Una ciencia impulsada más por la urgencia de la visibilidad que por el peso de la evidencia, una ciencia que sale al mundo aún verde, como un equilibrista que pisa en el vacío convencido de que hay suelo debajo.
Concentraciones, volúmenes y una grosera sobreestimación de los compuestos BTX
Como señaló el Dr. Roberto Sussman, la falla central en el estudio de Svarch-Pérez et al. no radica solo en el análisis químico —ya marcado por inconsistencias—, sino en algo aún más elemental: el modo en que los autores calcularon las concentraciones de benceno, tolueno y xileno (conocidos colectivamente como BTX), según lo informado en la Tabla S1. Es sobre estas cifras que sostienen que los niveles de BTX superan tanto los límites de exposición ocupacional de Cal/OSHA como las concentraciones típicas del humo del cigarrillo.
Según su metodología, los autores reportan concentraciones en μg/L (microgramos por litro) basadas en el número de caladas y el volumen de líquido declarado en el empaque de cada dispositivo. Lo crucial es que la “L” en esta ecuación no se refiere al aire inhalado, sino a la cantidad de e-líquido vaporizado para producir el aerosol.
El error —sutil para el lector casual pero devastador para cualquier científico capacitado— radica precisamente ahí. Usando la fórmula estándar C = masa/volumen, los autores realizaron una aritmética correcta sobre una premisa completamente errónea. Reportan valores como C = X μg/L, con X alcanzando hasta 166,555. Esto implicaría que, por cada litro de e-líquido vaporizado, se encontraron 166,555 microgramos de BTX. Pero nunca se vaporizó un litro de e-líquido.
Según su propia descripción, solo se realizaron dos caladas por dispositivo. Basándose en las especificaciones de los empaques, esto corresponde aproximadamente a 0.000002 litros de e-líquido o dos microlitros. La cuenta es sencilla: los dispositivos desechables contienen típicamente 10 mL de e-líquido diseñados para entregar 10,000 caladas, lo que equivale a 0.001 mL por calada. Dos caladas, por tanto, suman 0.002 mL o dos partes por millón de un litro.
Afirmar que una cantidad tan diminuta de líquido podría contener 166,555 μg de BTX no solo es metodológicamente cuestionable; es físicamente inverosímil. La única forma de corregir esta distorsión sería ajustar todas las concentraciones reportadas por un factor de 0.000002. En otras palabras, los niveles reales de BTX, al escalarse al volumen probado, son al menos 100,000 veces más bajos que lo que afirma el estudio.
Encuestas entre usuarios habituales de vaporizadores indican un consumo promedio diario de 3 a 5 mililitros de e-líquido. A ese ritmo, vaporizar un litro de e-líquido requeriría aproximadamente entre 200 y 300 días de uso —el equivalente a entre 7 y 10 meses de vapeo regular—. La magnitud del error de los autores se vuelve evidente: al analizar solo dos caladas, equipararon implícitamente esa muestra insignificante con decenas de miles de inhalaciones, aproximadamente entre 40,000 y 60,000 caladas, según datos de comportamiento de usuarios que estiman un promedio de 200 caladas por día.
Como enfatiza el Dr. Roberto Sussman, esta suposición no solo es errónea, sino fundamentalmente absurda desde el punto de vista fisiológico y toxicológico. “Incluso si hubieran convertido correctamente las unidades”, señala Sussman, “su error al calcular las concentraciones líquidas por sí solo derrumba todo el artículo”.
Pero el problema no termina ahí.
La unidad μg/L es apropiada para expresar concentraciones en líquidos. Sin embargo, los autores utilizaron esos valores para hacer comparaciones directas con umbrales de seguridad respiratoria, los cuales se definen en términos de concentración en aire, como ppm (partes por millón) o mg/m³ (miligramos por metro cúbico). Estas unidades se refieren a la masa de un compuesto dispersa en un volumen determinado de aire, no de líquido.
Para hacer una comparación válida con límites de exposición ocupacional debe considerarse el volumen real de aire inhalado, ya sea los 0,5 litros de una respiración típica (volumen corriente), los 20 m³ de aire que se inhalan diariamente con actividad física baja o los 8 m³ modelados por OSHA para una jornada laboral de 8 horas.
Al ignorar esta distinción fundamental entre líquido y aire, entre aerosol y volumen pulmonar, los autores pasaron por alto un pilar de la toxicología ambiental: la concentración siempre es relativa al medio en el que se mide. Cuando ese medio se representa mal, incluso la aritmética más precisa se convierte en vehículo de distorsión. Los números pueden parecer científicamente sólidos, pero en realidad funcionan más bien como ficción.
Y como si este error no fuese ya suficientemente perjudicial, los autores lo agravaron con otro: una conversión defectuosa de unidades que infla aún más las cifras reportadas y socava tanto la lógica interna del estudio como su credibilidad externa.
Conversión de unidades: el colapso matemático en el estudio
Este segundo error se construye directamente sobre el primero. Para comparar sus concentraciones —ya groseramente infladas— con los Límites de Exposición Permisible (PEL) establecidos por Cal/OSHA, los autores convirtieron valores de partes por millón (ppm) a microgramos por litro (µg/L) simplemente multiplicando por 1,000; una maniobra que revela no solo una mala comprensión, sino un total desprecio por los principios básicos del comportamiento de los gases.
PPM es una proporción molar, no una unidad basada en masa. La conversión adecuada exige el uso de la Ley de los Gases Ideales, que considera el peso molecular de la sustancia y el volumen molar del aire en condiciones estándar. Al omitir este paso, los autores generaron valores matemáticamente inválidos y químicamente sin sentido.
Es como confundir la sombra de una montaña con la montaña misma: pueden tener la misma forma, pero no el mismo peso. No se trata de un simple desliz interpretativo; es una falacia matemática de base.
Más preocupante aún es el hecho de que la propia documentación de Cal/OSHA ya ofrece los PEL en unidades de masa. No era necesaria ninguna conversión. El error, por tanto, no solo es elemental y evitable, también pasó inadvertido por la revisión por pares y la supervisión editorial, lo que plantea dudas más amplias sobre la integridad del proceso de publicación.
Como consecuencia, toda comparación en el estudio —con los límites de exposición ocupacional, con el humo del cigarro o con el aire ambiente— queda científicamente anulada. El error es tan fundamental que no pasaría una evaluación en un laboratorio de química de secundaria, mucho menos en una revista científica con revisión por pares.
Que sí haya pasado refleja una falla sistémica, que va mucho más allá de los autores: un colapso no solo del método, sino también de la supervisión.

Escalas desalineadas: de dos inhalaciones a cien mil caladas
La distorsión más profunda en el estudio de Svarch-Pérez et al. radica en su tratamiento de las escalas de exposición, una confusión que vuelve científicamente inválidas sus comparaciones tanto con los límites ocupacionales como con el humo del tabaco.
Los límites de exposición ocupacional se definen como la concentración de una sustancia por litro de aire inhalado durante una jornada laboral de ocho horas, lo que equivale, en efecto, a unas dos respiraciones humanas por minuto a lo largo del día. En contraste, las concentraciones medidas en e-líquidos se refieren al contenido total de BTX en un litro de solución vaporizable. Esta cantidad equivale a entre 200 y 250 días de uso regular o, como calcula el Dr. Farsalinos, más de 100,000 caladas en dispositivos desechables de baja potencia.
Cuando los autores comparan la concentración de BTX en ese litro con los umbrales de seguridad laboral, o con las emisiones reportadas en un estudio coreano basado en 18 caladas (equivalentes a aproximadamente 1.5 cigarrillos), no están comparando peras con manzanas. Están comparando una mosca de la fruta con un huerto entero. Es como estimar la cantidad de cafeína en un espresso usando el inventario de todo un almacén de café y luego sacar conclusiones toxicológicas a partir de esa desproporción.
Esta asimetría —de tiempo, de volumen, de contexto fisiológico— no es un matiz. Es la falla crítica que transforma el argumento central del artículo en un espejismo de credibilidad científica. Al alinear métricas que no comparten ni unidades ni contexto de exposición ni relevancia temporal, el estudio fabrica una ilusión de equivalencia que distorsiona la magnitud del riesgo en lugar de esclarecerla.
Toxicidad cotidiana: el BTX que ya respiramos
Incluso sin apelar a los extremos de entornos industriales, la crítica de Sussman, Gómez-Ruiz y Farsalinos revela una verdad inquietante: compuestos como el benceno, tolueno y xileno —el trío químico conocido como BTX— no son invasores raros. Son presencias constantes. Se deslizan por las paredes de nuestros hogares, se disuelven en el silencio de los dormitorios y circulan por aulas y oficinas como corrientes invisibles. No llegaron con los cigarrillos electrónicos; hace tiempo que están entretejidos en el aire que respiramos.
El benceno, por ejemplo, se encuentra comúnmente en concentraciones que oscilan entre 0.5 y 2.2 microgramos por metro cúbico, niveles que con frecuencia superan el límite propuesto de exposición residencial de 0.6 µg/m³. Considerando una inhalación diaria promedio de entre 14 y 20 metros cúbicos de aire, una persona puede absorber decenas de microgramos de benceno cada día sin haber encendido un cigarro ni usado un vaporizador. El tolueno y el xileno circulan en niveles similares o incluso más altos, formando un trasfondo químico continuo, un zumbido tóxico tan persistente como inadvertido.
Esta constatación cambia el marco del relato de riesgo en torno a los dispositivos de nicotina. Incluso si el estudio de Svarch-Pérez et al. fuera metodológicamente sólido —que, como hemos visto, no lo es—, sus hallazgos tendrían que interpretarse a la luz de la carga ambiental preexistente de BTX. Y visto desde esa perspectiva, el impacto adicional del vapeo no es inexistente ni inocuo, pero sí modesto.
Aun así, la percepción debe ceder ante la medición. La crítica de Sussman y sus colegas va más allá de la retórica y se sostiene en comparaciones rigurosas y cuantitativas. Basándose en los estándares de inhalación de la EPA y en los propios datos del estudio de Svarch-Pérez et al., los autores estimaron que la exposición diaria al tolueno por uso de cigarrillos electrónicos varía entre 0.6 y 653 microgramos. En contraste, una sola jornada laboral de ocho horas al límite ocupacional de 10 ppm produciría una dosis inhalada de aproximadamente 488,000 microgramos —una diferencia de más de 800,000 veces—.
Incluso comparado con la exposición ambiental en espacios cerrados, la discrepancia es abrumadora. Según la ventilación y el volumen del entorno, la exposición al tolueno por vapeo resultó ser entre 30 y 34,380 veces menor que la exposición pasiva al aire interior. Para el benceno, la diferencia va de 108 a 2,005 veces. Para el xileno, de 1.6 a 324 veces. Estos contrastes se mantienen significativos incluso en escenarios de uso intensivo o dentro de grupos vulnerables, como adolescentes y jóvenes.
Estas cifras no absuelven a los sistemas electrónicos de suministro de nicotina, pero sí exigen una recalibración del discurso. En sociedades saturadas de toxinas invisibles —en las pinturas de nuestras paredes, los muebles que perfuman el aire, los cosméticos que tocan nuestra piel, los extractores que intentan limpiar lo que no vemos— quizás el mayor peligro ya no esté en el vapor que exhalamos, sino en el aire que inhalamos cada día sin siquiera notarlo.
Reproducibilidad: la ciencia que no se repite
El estudio de Svarch-Pérez et al. también fracasa donde la ciencia debe ser más inflexible: en la metrología y la reproducibilidad. Las tablas reportan concentraciones de BTX en gramos por litro (g/L), valores tan físicamente inverosímiles que superan la solubilidad de estos compuestos incluso en solventes orgánicos —ni hablar de líquidos destinados al consumo humano—. Es un error tan evidente que no requiere espectrómetro para detectarlo, sino solo un mínimo de atención.
Pero el problema va más allá de lo tipográficamente absurdo. Solo se analizaron dos caladas por dispositivo, un tamaño de muestra que roza lo anecdótico si se compara con protocolos internacionalmente reconocidos como los de CORESTA, que recomiendan decenas o incluso cientos de caladas para capturar la variabilidad intra e interproducto. Con un diseño tan limitado, no hay espacio para inferencia estadística: no hay error estándar ni distribución ni posibilidad de replicación. En el mejor de los casos, lo que se presenta es un gesto ilustrativo disfrazado de dato empírico.
A esto se suma la falta de transparencia metodológica. El estudio menciona el uso de múltiples columnas cromatográficas sin describir sus características, alterna entre extracción con metanol y con agua sin ofrecer validación alguna y omite detalles sobre el proceso de calibración. Aunque la ausencia de estándares internos y curvas de calibración no justifica por sí sola una retractación —como ha señalado el Dr. Farsalinos—, sí contribuye a una opacidad general que vuelve imposible verificar o replicar los resultados.
Incluso en los tiempos de retención —la «firma» molecular de cada compuesto— aparecen duplicaciones o inconsistencias sin justificación experimental. El estudio no especifica qué detectores se utilizaron, qué protocolos de temperatura se siguieron ni cómo se aplicaron las rampas de calentamiento.
La lógica del experimento se disuelve, como el vapor que pretendía analizar. Y con ella también desaparece la credibilidad científica de sus conclusiones.
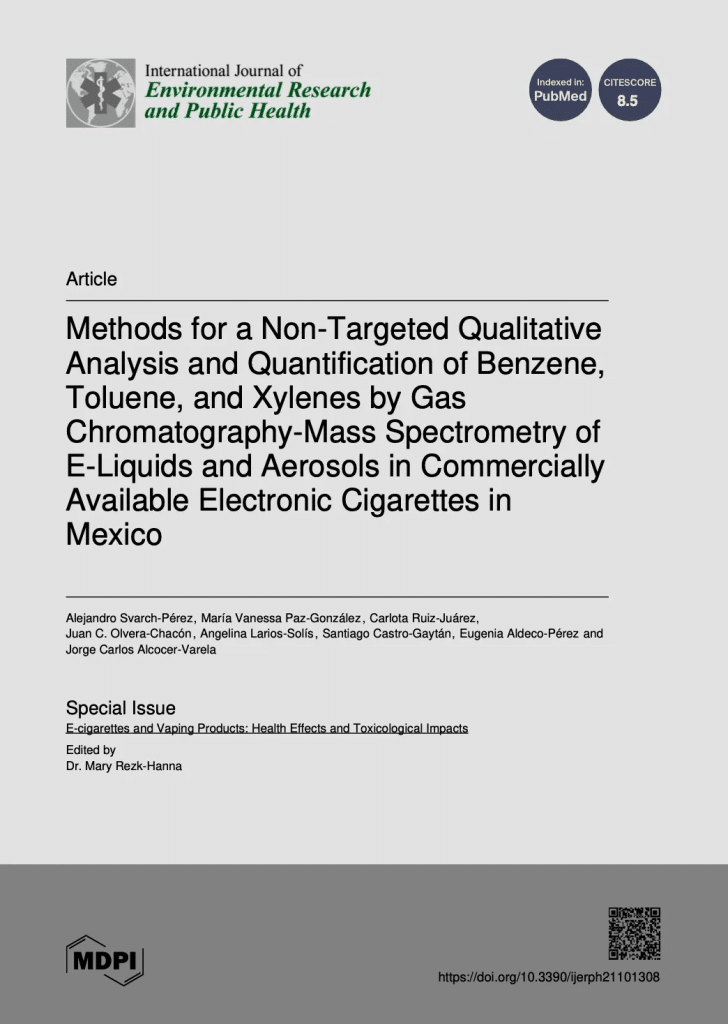
Cuando el error sale del laboratorio
Dada la gravedad de los errores metodológicos y conceptuales identificados, Sussman, Gómez-Ruiz y Farsalinos recomendaron la retractación total del artículo. En su evaluación, “la mayor parte del manuscrito —incluidos los resultados, la discusión/interpretación y las conclusiones— es inválida”. Su recomendación no se basó en discrepancias interpretativas, sino en fallos objetivamente demostrables en el diseño experimental, la conversión de unidades y la lógica comparativa.
La respuesta editorial del International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH) fue tan ambigua como reveladora. En lugar de emitir una retractación, la revista optó por publicar la crítica técnica junto con la réplica de los autores —un gesto que, para muchos críticos, representa una forma de “falso equilibrio”—. Al colocar una refutación rigurosa y basada en evidencia en el mismo plano que una defensa no fundamentada, la revista diluyó la autoridad de los estándares científicos y desdibujó la frontera entre el escrutinio y la complacencia.
La confianza se ve aún más socavada por la incertidumbre técnica en torno al laboratorio responsable de los análisis. Hay poca evidencia pública que respalde su experiencia previa en la cuantificación de e-líquidos o emisiones de aerosoles, una limitación que, si bien secundaria frente a los errores de interpretación, siembra dudas sobre la competencia fundamental detrás del estudio.
A esto se suma el silencio posterior. Transcurrieron dos meses entre la publicación de la crítica y la respuesta de los autores; una demora que contrasta agudamente con la urgencia y la certeza de sus afirmaciones iniciales. La pausa no aclaró, solo amplió la niebla que había envuelto al artículo desde su primera línea.
A estas alturas, el error ya no se puede atribuir a una sola mesa de laboratorio. Ha permeado el sistema editorial, comprometido los mecanismos de revisión por pares y reverberado en la esfera pública de la ciencia. Y es ahí donde se vuelve más peligroso: cuando un fallo metodológico se convierte en síntoma de una permisividad sistémica, cuando el colapso del rigor deja de ser una excepción y empieza a parecerse a una norma.
Ciencia, confianza y la ética del detalle
Este episodio revela algo más que simples errores de cálculo: expone las grietas en una estructura que debería haber permanecido sólida.
Muestra lo que ocurre cuando el prestigio institucional suplanta la vigilancia técnica, cuando los protocolos formales encubren la duda legítima, cuando la deferencia jerárquica eclipsa el escrutinio crítico. En ese clima, la ciencia deja de funcionar como método y corre el riesgo de convertirse en ritual: ejecutada, citada, publicada, pero ya no puesta a prueba.
Sí, la intención original del estudio era legítima. Cartografiar la presencia de BTX en dispositivos de nicotina es una tarea relevante y urgente, especialmente en un panorama marcado por exposiciones silenciosas, riesgos disputados y productos del mercado ilícito. Pero el propósito por sí solo nunca basta. Para que la ciencia tenga sentido no solo debe ser bienintencionada, debe ser verificable, transparente y metodológicamente sólida. Sin eso, no ilumina; simula la verdad. Y su discurso, más que alertar con precisión, enciende alarmas equivocadas.
La crítica de Sussman, Gómez-Ruiz y Farsalinos no es una defensa del vapeo. Es, ante todo, un llamado al rigor, una defensa de la técnica como postura ética. En una era marcada por la erosión de la confianza, el ruido de las medias verdades y la seducción de una ciencia con fecha de caducidad mediática, lo que importa no es solo que la ciencia sea fáctica, sino que sea confiable.
Y esa confianza nace donde pocos se detienen a mirar: en los detalles. En los dígitos pequeños. En las unidades coherentes. En la curva calibrada. En el silencio del laboratorio, donde —antes de salir al mundo— una prueba debe demostrar que puede sostener su propio peso. Sin eso, lo que se presenta como conocimiento es solo puesta en escena. Y lo que pretende proteger puede, sin quererlo, formar parte del daño.
Referencia: Sussman, R.A., Gómez-Ruiz, H., Farsalinos, K. “Comment on Svarch-Pérez et al. Methods for a Non-Targeted Qualitative Analysis and Quantification of Benzene, Toluene, and Xylenes by Gas Chromatography-Mass Spectrometry of E-Liquids and Aerosols in Commercially Available Electronic Cigarettes in Mexico”. Int. J. Environ. Res. Public Health 2024, 21, 1308. Int. J. Environ. Res. Public Health 2025, 22, 1049. https://doi.org/10.3390/ijerph22071049ç
Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.


