Salud pública sin público: la estética del “consensus-washing” y la política del silencio.
En el centro, una “O” convertida en anillo. A su alrededor, cuerpos diversos orbitan como limaduras ante un imán. Se acercan, rozan el borde, saludan. Nadie cruza. El vacío del centro brilla: no es ausencia, es umbral blindado. La espiral guía la mirada, la ordena, la domestica. La paleta multicolor promete pluralidad. La sans serif pule la aspereza. El lema legitima, certifica como un sello de época. Todo parece decir “bienvenidos”, pero el diseño inocula su propio anticuerpo: el centro no se toca.
Unidad y progreso, sí, pero coreografiados en una proximidad sin acceso. La diversidad se ofrece como decorado: hay diferencias porque se muestran, no porque puedan reescribir el guión. El color pacifica, el lema convoca y el desacuerdo queda fuera de plano.
Así, el cambio se narra como continuidad tranquila. Se impone una estética del orden: nada fuera de sitio, nada que desafine. En esa quietud, la tecnocracia toma el mando: participación dosificada, consenso por horizonte, disenso reducido a ruido blanco.
Ninguna imagen llega neutra a la mirada. Todas vienen con la pátina de la historia, el olor de su época, la ideología en filigrana. En la superficie vemos trazos, colores, un encuadre que finge inocencia: ese es el significante.
Debajo, con su propia respiración, el significado y su cortejo de connotaciones: valores, afectos, ideologías y biografías. Ideas que se encienden cuando la mirada roza la imagen. Y la imagen no es ventana: es un espejo con memoria, un artefacto que nos delata mientras dice representar.
Mirar, entonces, es traducir. Y toda traducción es histórica, corporal, neurológica y cultural.
El círculo que no se cruza
Vivimos inmersos en un caldo de puntos, líneas, formas, colores y píxeles. En ese zumbido saturado de texturas, la imagen no adorna: opera. Es un dispositivo de sentido. Basta desviarse un milímetro del reflejo para entender que la imagen no está en las cosas, sino en la mente que procesa, modela y ordena la experiencia visual. Recoge el golpe de luz y lo emulsiona con memoria, hábito y deseo. Interpreta el mundo y, al hacerlo, nos hace.
Hasta lo trivial porta carga política. Un logotipo —esa marca que cruza la retina sin pedir permiso— rara vez exige pensamiento. Lo aceptamos como distintivo útil y neutro. Pero funciona con la discreción de una máquina: un artefacto ideológico de alta potencia, capaz de normalizar valores, trazar pertenencias, producir afectos.
Incluso los logotipos que creemos inocuos —limpios, obedientes, «neutros»— acumulan sedimentos de sentido. Basta sostener la mirada para que lo que parecía adorno se abra como mapa del poder: un ornamento que se despliega como cartografía política. Es el caso del emblema oficial de la COP11 —la undécima Conferencia de las Partes del Convenio Marco para el Control del Tabaco—, un signo nacido para identificar que, en la práctica, ordena sus pertenencias y fabrica sus afectos.
A simple vista, el logotipo celebra: cuerpos distintos en ronda, una órbita multicolor que promete futuro, un lema resplandeciente. Pero al ajustar el foco, la estampa se invierte. Con Bourdieu respirándote en la nuca, o desde las orillas de la salud pública, la composición delata otra coreografía: centro acorazado, inclusión de escaparate y una armonía gráfica que se protege como quien teme al desacuerdo.
El gesto gráfico del emblema de la COP11 convoca —con inocencia impostada o devoción excesiva— una figura vieja y tenaz: el centro de poder. En mapas feudales y mandalas, el centro no es un punto, es jerarquía. Confiere oficio y sacramento. Fija la distancia. Decide quién se aproxima, quién roza el borde y quién queda orbitando. Nadie entra sin permiso. Nadie entra.
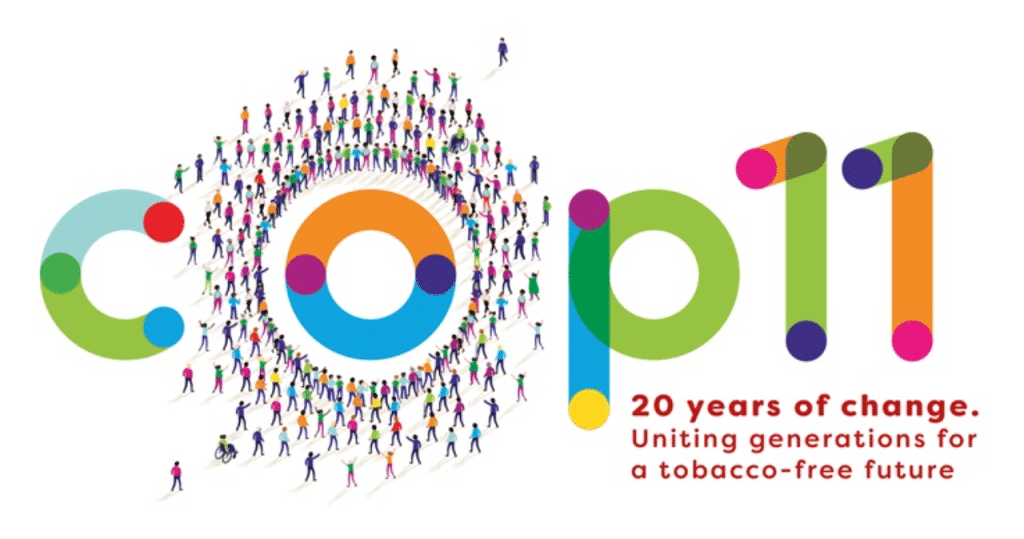
Estética del consenso, política del silencio
Aquí la armonía patrulla como policía blanda. La diversidad se muestra como prueba de apertura, pero el acceso al núcleo sigue blindado. El consenso, vuelto estilo, pule las aristas del disenso hasta volverlas decoración. La salud pública deja de ser ágora, donde se debate, para ser capilla, donde se acata.
La paradoja pellizca. El lema proclama «unir generaciones»; el cuadro, en cambio, dibuja una periferia disciplinada, ojos fijos en un centro inaccesible.
Imagen y procedimiento se espejan con exactitud áspera: una COP11 sufragada con fondos públicos y filantrópicos que se celebra tras puertas cerradas, con prensa cribada y representación exigua de los sujetos regulados. Escenografía y método coinciden: unidad en el cartel, exclusión en el nudo.
Los organizadores esgrimen un argumento entendible: proteger la integridad del proceso frente a interferencias y conflictos de interés —un principio recogido en el CMCT— y mantener eficacia negociadora. Pero esa razón no absuelve la opacidad, el secretismo y la exclusión. La regla no debería convertirse en estratagema.
¿Quién delimita los cuerpos autorizados a cruzar el umbral del círculo? ¿Qué saberes quedan fuera del canon admitido? ¿Qué biografías se empujan a la periferia simbólica, histórica y material? La salud pública —bien público por definición— comparece como liturgia profesional: una puesta en escena aséptica que pule el desacuerdo y borra las líneas de su propia exclusión.
El logotipo predica unidad; el dispositivo escénico regula la distancia.
Si el centro no se franquea en la imagen, tampoco en el procedimiento. Ahí está la lección incómoda: cuando el consenso se viste de estilo, expulsa lo que la salud pública más necesita oír: la complejidad.
Inclusión performativa, exclusión estructural
El emblema monta un escaparate amable —colores, gestos, edades, una silla de ruedas— como si mostrar fuese igualar. La diversidad queda a la orilla. No delibera: actúa. No participa: representa. Pura coreografía, cumplimiento de protocolo. Lo que Sara Ahmed nombra diversity work: gestión de la diferencia en la superficie, apertura administrada con la estructura de poder intacta.
La escena del logotipo se refleja en el método. Quienes sostienen en el cuerpo esas políticas —usuarios de programas y productos de reducción de daños, colectivos que acompañan vidas concretas, científicos del pragmatismo, médicos que miran rostros todavía vivos— quedan en el pasillo, cuando no en la sala de espera. Las ONG acceden por invitación cribada y el debate discurre a puerta cerrada. Deliberación sin plaza: democracia esterilizada en bata blanca.
El resultado es una salud pública que parece temer a su propio público.
Bourdieu advirtió que hay violencias que no alzan la voz; se naturalizan hasta parecer paisaje. No triunfan por coerción, sino por hábito. Esa es la trampa de la violencia simbólica: requiere la implicación de quien la sufre. En ese registro trabaja el emblema. Bajo la multiculturalidad amable, acolcha el conflicto; con la promesa de unidad, cava un foso entre quienes dictan la política y quienes la cargan en el cuerpo. El logotipo actúa como dispositivo de silenciamiento.
Si el lavado verde blanquea daños con hojas y eslóganes, este diseño ensaya su propio truco: consensus-washing. Un barniz de color que hace pasar por apertura lo que, en la práctica, es opacidad administrada.
La cuestión no es lo que el logotipo dice, sino qué calla. ¿Qué garantías de acceso, transparencia y rendición de cuentas quedan fuera de plano? ¿Qué reformas harían inviable que esta estética del consenso conviva con procedimientos opacos?
¿Y si el círculo fuese una jaula?
Invirtamos el análisis. Demos la vuelta al dibujo. Tal vez el bloqueo no esté en el borde, sino dentro: un centro angosto, una gobernanza vertical estrecha, autoasfixiada. No es que se niegue la entrada; es que el mundo no cabe. Sus biografías, sus saberes, su disenso desbordan el anillo como agua por el cuello de una botella. Una jaula conceptual: la gramática antigua de control vertical, incapaz de alojar la complejidad del mundo.
Si el centro es jaula, no toca aflojar barrotes, sino cambiar de figura. Descentrar la planta del poder. De aquí nacen preguntas operativas: ¿qué arquitecturas institucionales —y visuales— pueden habilitar procesos porosos, con deliberación pública efectiva y circulación de saberes subalternos?
En la periferia de la COP11 hablan quienes desajustan el guión: especialistas en reducción de daños, colectivos que acompañan vidas concretas, científicos del pragmatismo, doctores que miran a rostros vivos. No entran en la fábula institucional. Por eso se les retiene en órbita: visibles, pero sin acceso. Disidencias en suspensión.
Si la periferia concentra el saber situado, ¿qué sacrifica la política cuando se tapa los oídos? No es (solo) un pleito de métodos: es la contabilidad de la vida. ¿Quién entra en el censo de quienes definen ese futuro «libre de tabaco» y quién queda fuera?
La paradoja de una salud pública sin conflicto
La salud pública, si honra su nombre, es ágora y no sacristía. Aire, ruido, argumentos. Es, o debería ser, un espacio de deliberación abierta y construcción colectiva. Obra común que se hace con disenso oído y acuerdos peleados. Sin pluralidad no hay cuidado; sin escucha no hay ética.
El consenso sin conflicto no es virtud: es imposición de guante blanco. No celebra: disfraza. Si aceptamos el consenso como estética, renunciamos a la política como cuidado. La cuestión no es si habrá conflicto: es cómo darle casa —reglas de acceso claras, deliberación abierta y rendición de cuentas—, que abra el centro, en el logotipo y en el método.
El emblema de la COP11, pulcro y amable, empaqueta un futuro aséptico. Vende un futuro sin tabaco, sí. También sin fricción. La promesa de unión deviene cerco: un «nosotros» contemplado desde dentro, al espejo, mientras la periferia permanece fuera, en una espera ritualizada.
«20 years of change» promete un tiempo en tránsito. Pero el emblema no se mueve: sin rastro de trayecto, sin rupturas, sin metamorfosis visible. El cambio se enuncia; la forma no se mueve. La palabra anda; la imagen se queda quieta. ¿Cómo se anudan las generaciones si aquí no hay lazo, ni rastro, ni herencia trazada? No hay manos que se alcancen ni gesto de relevo entre edades. La frase promete unión; la imagen la desmiente.
Leer el síntoma, no solo el símbolo: la metáfora del círculo cerrado
Los discursos institucionales persiguen el cierre semántico, blindan el sentido. Por eso leer los símbolos como síntomas abre la respiración. Y es un acto de resistencia. El logotipo de la COP11 no es inocente. No ilustra; disciplina. Es manifiesto y dispositivo. Declaración de principios, credo y frontera a la vez. Señala, sin decirlo, quién entra y quién queda fuera.
El anillo condensa clausura. Una salud pública sin apertura, democracia ni pluralidad no ilumina, oscurece. Devuelve opacidad, verticalidad y aversión al cambio: la sombra que el propio emblema no quería proyectar.
El círculo es un símbolo ambivalente, criatura bifronte. Ofrece unidad y amparo, pero, según el contexto, se invierte: el trazo redondo se hace muro, recinto, coto privado.
Aquí, el anillo fija un interior de poder —delegados, Estados miembro, sociedad civil con credencial, periodistas alineados— y un exterior en espera. La entrada requiere bendición.
Así, el emblema de la COP11 del CMCT mapea la exclusión: un anillo cerrado y cuerpos en el borde para un proceso que proclama «unir generaciones» con los muros intactos. El diseño gráfico no es neutro. A veces es espejo de lo innombrado. Por eso este emblema, paradójicamente, es su declaración más honesta.
Este artículo es una publicación original. Si encuentra algún error, inconsistencia o tiene información que pueda complementar el texto, comuníquese utilizando el formulario de contacto o por correo electrónico a redaccion@thevapingtoday.com.


